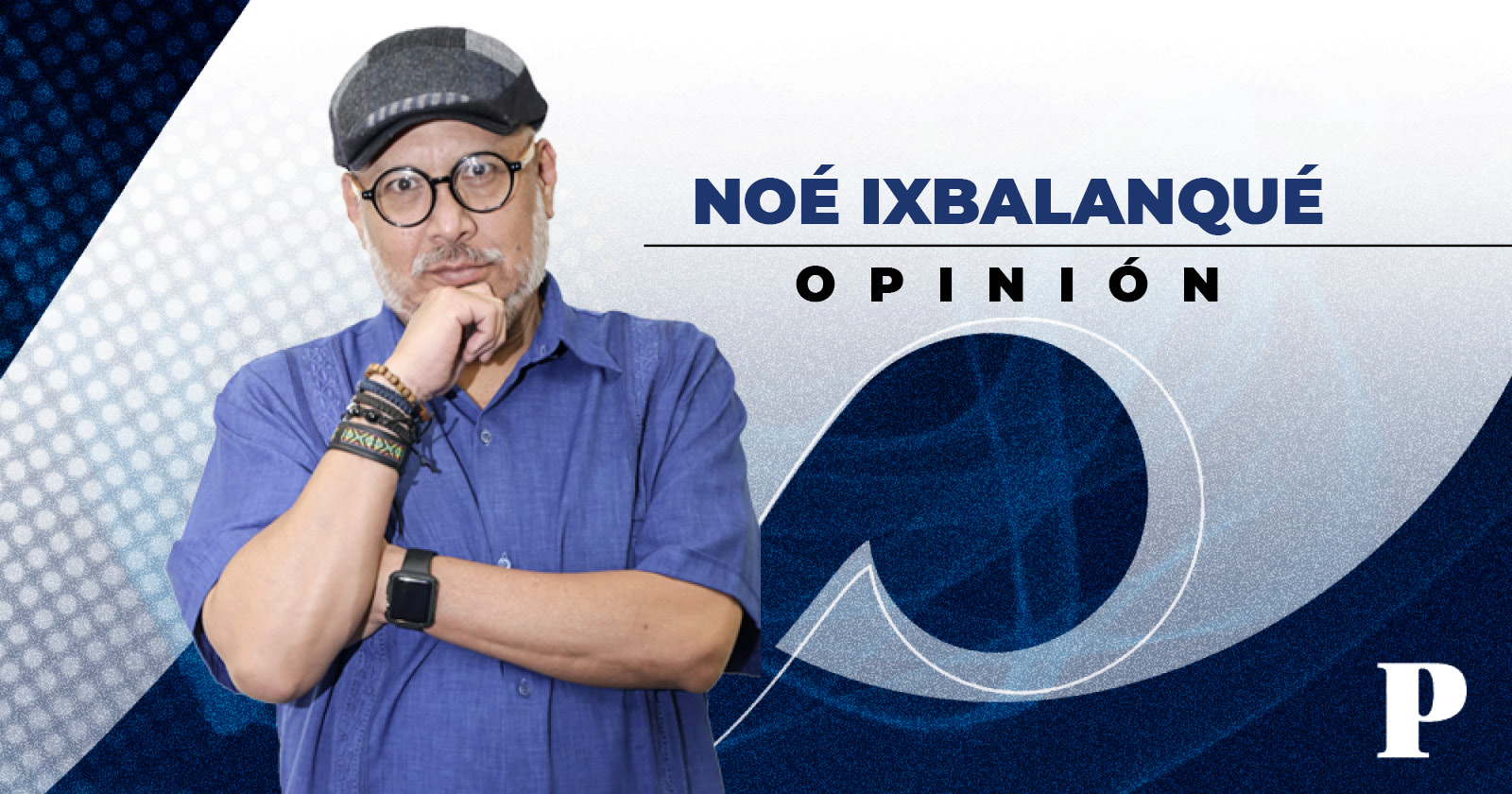Miércoles 10 de Julio de 2019 |
Si para cualquier persona es necesario reflexionar sobre la propia existencia en algún momento de la vida, para un artista, hacerlo es obligado. Y si para tal reflexión el artista emplea su propio medio, resulta plenamente apasionante. Y así podemos calificar, como plenamente apasionante, a Dolor y gloria (España, 2019), la reciente película de Pedro Almodóvar, que le diera la Palma de Oro como mejor actor a Antonio Banderas en el Festival de Cannes de este año. Antonio Banderas interpreta con magistral templanza a Salvador Mallo, un consumado director de cine que en el inicio de su ocaso vital rememora pasajes determinantes de su infancia para comprenderse en el presente. Una enfermedad crónica, cuyo intenso dolor lo mantiene casi postrado en su departamento e inactivo en el quehacer cinematográfico, hace más profunda esa rememoración, especialmente cuando la filmoteca le pide presentar una de sus películas más celebradas a treinta y dos años de su estreno. Esto le reúne con Alberto Crespo (Asier Etxeandia), el protagonista de esa película, con quien tuviera, desde entonces, un severo distanciamiento. Este reencuentro también lo será con la droga, cuyo consumo, so pretexto de aliviar su dolor físico, le hará caer en una crisis existencial; sin embargo, el dolor del alma que implica sentirse solo, abandonado y olvidado también le dará la clave para seguir creando, y con ello, seguir viviendo. El filósofo existencialista Emile Cioran, escribió sobre el dolor, la capacidad de aprendizaje a partir de experimentarlo y la trascendencia que implica ello. De manera tal que, con el dolor, la persona adquiere conocimiento de la realidad y de sí mismo para emerger de sí y proyectarse hacia el otro y hacia el futuro. Y la mejor manera de emerger por el dolor es con la creación, agregaría Derrida, otro existencialista. Almodóvar lo hace genialmente en la que es, probablemente no sólo su película más personal e íntima, sino su gran obra maestra.
Almodóvar no sólo reflexiona en Dolor y gloria sobre su infancia, sobre el importante papel que jugó su madre en su vida; sobre su homosexualidad y la dimensión social de la sexualidad que en la España de la transición, allá en la década de los 80, fuese una rebelde bandera artística; sobre el amor y su dolor del alma; y sobre la enfermedad y su dolor del cuerpo; sino que crea un personaje que no se trata de él mismo, pero que tiene todo para ser él mismo, para expiar de la mano de Antonio Banderas, su álter ego, esos dolores. Pero gracias a esos dolores y a esa expiación es que ambos, director y actor -creadores al fin- logran la gloria con esta gran obra. Federico Fellini hizo lo propio en 8½ (Italia/Francia, 1963), de la mano de Marcello Mastroianni; y Alfonso Cuarón con Roma (México 2018) de la mano de Yalitza Aparicio, entre otros ejemplos notables. Ahora el cineasta español más importante de los últimos 40 años hace su autorretrato, que ya comenzaba a esbozar en La mala educación (España, 2004), pero que, con guiños ingeniosos, está presente en toda su obra, obra que también está presente en esta película, también con guiños ingeniosos. El dolor es algo de lo que huye la persona normal en una sociedad hedonista como es la nuestra, el alto consumo de analgésicos y de recetas de autosuperación muestran esto; sin embargo, las personas que comprenden su humanidad en busca del ser y de su sentido aceptan la experiencia del dolor sin buscarla. De esta experiencia emergerá el ser en forma de conocimiento y se proyectará trascendentalmente al otro, y si es con la creación, logrará, lo que apunta Derrida, superar a la muerte. Almodóvar, con Dolor y gloria, lo ha hecho. |