En Puebla, el acceso a la educación y a la salud con enfoque inclusivo continúa siendo un desafío para cientos de familias que enfrentan el llamado capacitismo institucional. Tal es el caso de Rojo, un niño en situación de discapacidad cuya historia expone las fallas estructurales del sistema educativo y los servicios médicos en la entidad. Desde el momento de su nacimiento, su familia ha documentado omisiones, exclusión escolar, diagnósticos contradictorios y una cadena de respuestas tardías por parte de autoridades como la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el sistema estatal de salud. Su caso ha sido documentado por Daniel su padre, quien también actúa como cuidador y ha promovido una serie de denuncias formales ante diversas instancias, y quien en entrevista para El Popular, periodismo con causa, compartió su testimonio. También puedes leer: Personas con discapacidad acusan falta de infraestructura en Puebla Las barreras médicas desde el nacimientoRojo, a quien llamaremos así por respeto a su identidad, nació en 2018 en un hospital del ISSSTE. Durante el embarazo y el parto, su madre —trabajadora del sector educativo— fue víctima, según el testimonio, de violencia obstétrica.
Tras el nacimiento, el hospital impidió alimentar al recién nacido con fórmula, bajo la política de lactancia exclusiva, aunque la madre no podía amamantar.
Los resultados del tamiz neonatal —auditivo y del talón— fueron reportados como normales. Sin embargo, la familia detectó señales de alerta y consultó con múltiples especialistas, tanto en Puebla como en la Ciudad de México. Cada uno entregó un diagnóstico distinto.
La falta de diagnóstico certero, además de generar incertidumbre, dificultó el acceso temprano a terapias o servicios especializados. 
La escuela y las autoridades educativas, barrera y no puenteFue al iniciar la etapa escolar cuando la familia de Rojo se encontró con el mayor grado de obstaculización. Al intentar inscribirlo en el Jardín de Niños Xicoténcatl de la colonia 10 de Mayo, plantearon a la dirección un esquema flexible de asistencia, además del acceso vehicular al plantel debido a las condiciones de movilidad. Peticiones que en un principio fueron atendidas. Pese a que sus padres informaron desde el inicio que la asistencia de Rojo al preescolar sería gradual, con la intención de aumentarla conforme avanzara su adaptación, la escuela se negó a ampliar su horario cuando llegó el momento. La negativa no fue acompañada de ningún argumento formal. A partir de entonces, tanto el menor como su madre —quien actuaba como asistente sombra dentro del aula— comenzaron a experimentar actos de discriminación por parte del personal docente. 
Luego de presentar un oficio a la Secretaría de Educación Pública denunciando las irregularidades, el hostigamiento aumentó. Semanas después se colocó un segundo candado en la entrada trasera, por donde accedían con su vehículo para ingresar al menor y se les retiró el permiso.
Según el testimonio, el personal docente y directivo obstaculizó la inclusión de Rojo y comenzó a ejercer exclusión simbólica. En una ocasión, apareció un cartel afuera de la escuela con la leyenda: “Siempre queda como mejor opción irse a la primera”. Poco después, se construyó un muro que impidió ver hacia el interior del plantel. 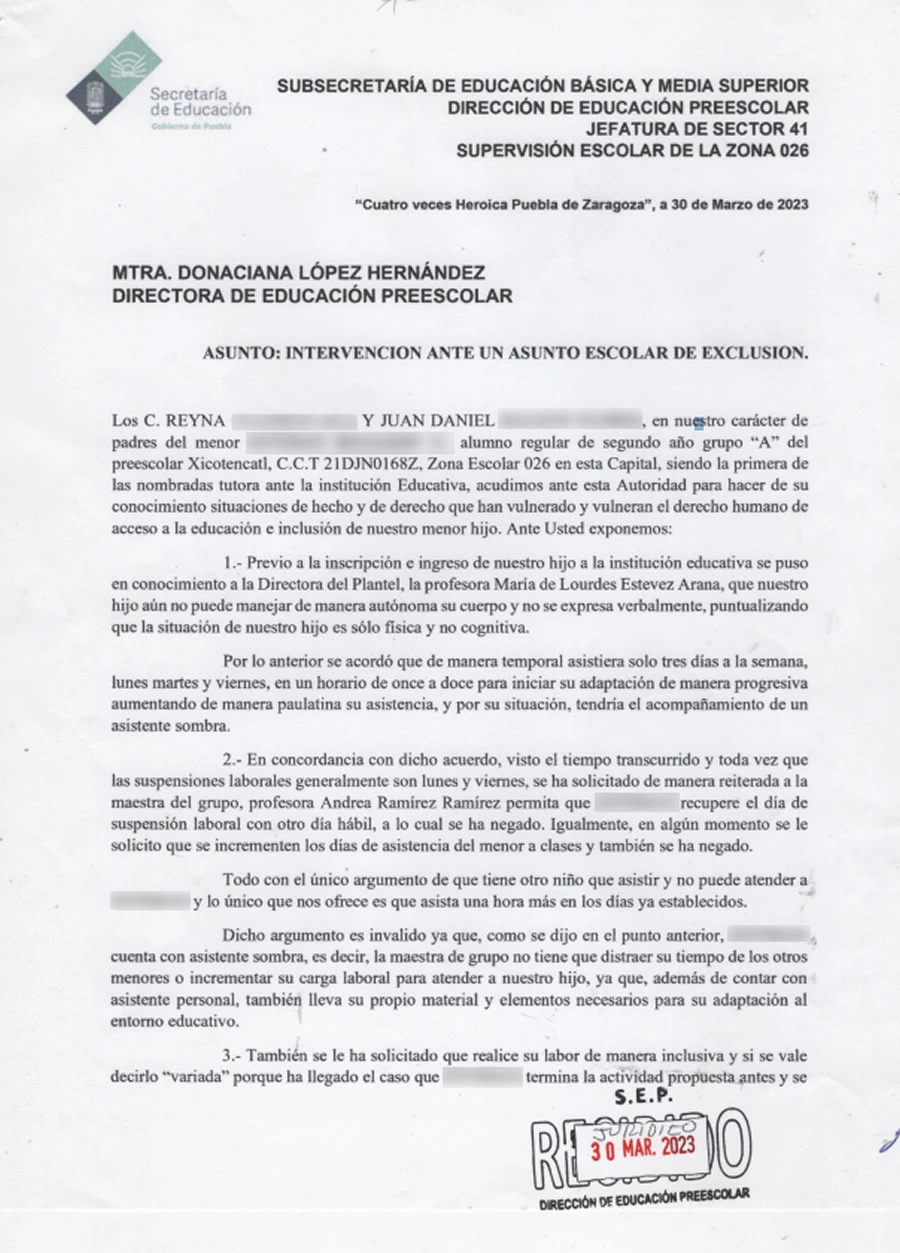
La madre del menor, también profesora en esa institución, fue objeto de presiones por parte de sus compañeras. “Se la pasaban hostigándola. Salió muy afectada”, asegura. La familia interpuso denuncias ante la Secretaría de Educación Pública del estado y la Comisión de Derechos Humanos de Puebla. Entregaron fotografías, audios, capturas de pantalla y bitácoras escolares. Sin embargo, la respuesta institucional fue escasa.
Cambio de escuela, mismas barrerasYa en la escuela primaria —ubicada frente al preescolar anterior—, los problemas continuaron. Aunque la madre del niño imparte clases en el mismo plantel, la inclusión efectiva de Rojo no se concretó. El servicio de USAER (Unidad de Apoyo a la Educación Regular), encargado de brindar apoyo a estudiantes con discapacidad, no intervino durante gran parte del ciclo escolar.
Ante la falta de atención, el 6 de junio de 2025 la familia presentó otro oficio a la SEP. En él señalaron la ausencia de personal especializado, el uso de lenguaje discriminatorio y la exclusión de Rojo de las actividades escolares. 
La respuesta oficial llegó hasta el 10 de julio, 34 días después, un día antes del cierre del ciclo escolar.
Además del retraso, el seguimiento fue limitado. En reuniones posteriores, el director del plantel argumentó que no tenía competencia sobre la actuación de USAER. La especialista del programa tampoco entregó el informe correspondiente al desempeño de Rojo. “Ni siquiera lo incluyó en su lista. Cuando mi esposa fue a reclamar, le pidieron que apagara el celular para evitar que grabara la conversación”, relata. La familia valora ahora recurrir a instancias federales. Consideran presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, eventualmente, ante el Ministerio Público. Entre los agravios documentados, también se encuentran prácticas que podrían configurar exclusión deliberada del derecho a la educación y negligencia institucional.
En su evaluación, las autoridades educativas han actuado con lentitud, evasivas y simulaciones. “Todos se cubren. Todos se tapan. Nadie responde”. Cifras poco alentadoras en PueblaEn Puebla, el servicio de apoyo educativo para estudiantes con discapacidad está a cargo de 137 Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y 49 Centros de Atención Múltiple (CAM). Según datos de la Secretaría de Educación estatal, estos equipos atienden a más de 12,700 alumnos en los niveles de primaria y secundaria. La mayoría de las escuelas en el Estado de Puebla aún carecen de condiciones mínimas de accesibilidad. Según datos oficiales, sólo el 33.7 % de las primarias, el 29.6 % de las secundarias y el 29.8 % de los planteles de educación media superior cuentan con infraestructura adaptada para personas con discapacidad. En ningún nivel educativo se alcanza siquiera el 50 % de cobertura, lo que implica que la mayoría de los estudiantes con discapacidad asisten a escuelas que no garantizan accesos, recorridos ni espacios adecuados para su aprendizaje y participación en igualdad de condiciones. 
La Dirección de Educación Especial en total omisiónEl padre de Rojo denuncia que el encargado estatal del nivel de Educación Especial, Héctor Rojas Hernández, de la SEP no cuenta con experiencia en la materia y ha sido omiso desde el inicio del conflicto. A pesar de que -desesperado- acudió personalmente a las oficinas de la SEP con un micrófono y bocina para visibilizar el caso, no obtuvo respuesta directa del funcionario. 
Desde que Rojo está en preescolar ha padecido una cadena de omisiones entre funcionarias que ya conocían el caso desde el nivel preescolar, como es el caso de la actual supervisora de USAER de primaria, quien ya lo había atendido previamente. En 2023, en un encuentro con la entonces encargada de Educación Especial, Carmen Cisniega González quien si manifestó su interés por ayudar al menor y brindar un trato digno, se agendó una reunión informal entre el padre de Rojo y Aidé Teresita Ávila Ayala supervisora de USAER de la Zona 17 en un café en San Manuel. Ahí la funcionaria se presentó junto con la directora de preescolar de entonces, Liliana, y en lugar de recibir apoyo, escuchó una frase que considera humillante: “¿Por qué no lo inscribieron mejor en un CAM?”. Para la familia, esta expresión confirma una actitud discriminatoria y una visión capacitista por parte de quienes deberían garantizar la inclusión educativa. A pesar de haber sostenido múltiples encuentros con estas figuras, no se ejecutaron ajustes razonables ni se ofrecieron alternativas reales, y hoy, las mismas autoridades siguen negándose a dar la cara. La estructura jerárquica que sigue a este funcionario —supervisiones por zona, direcciones regionales y encargadas de USAER en cada plantel—, entre ellas la propia Aidé Teresita Ávila Ayala, tampoco ha ofrecido solución alguna, y en el caso específico de la persona asignada a la escuela del menor, la maestra Bárbara Tapia, simplemente desapareció del cargo sin explicación oficial. La comunidad escolar presume que fue retirada o que, peor aún, el servicio de USAER fue eliminado completamente del plantel, pese a haber estado asignado desde años atrás. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, ignora el caso.La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla presidida por Rosa Isela Sanchez Soya, ha ignorado el caso aún cuando la familia de Rojo acudió a esta instancia en busca de respaldo institucional ante los actos de discriminación escolar y la omisión de atención por parte de la SEP, la CEDH no emitió recomendaciones, ni abrió una investigación o acompañamiento formal, según relata el padre del menor. La percepción de la familia fue de indiferencia institucional, ya que no recibieron orientación clara ni un seguimiento sostenido que les permitiera proteger los derechos del niño ante un entorno escolar hostil y una red de servicios públicos ausente. 
Soluciones que requieren voluntad política y humanaFinalmente, Daniel, quien como sociólogo y padre ha profundizado académicamente en el fenómeno del capacitismo, abunda sobre las posibles soluciones: Para la familia de Rojo, los ajustes razonables no son una concesión, sino una obligación legal e institucional que debe garantizar el derecho a la educación inclusiva. Se refieren a las adecuaciones específicas que necesita cada niño o niña con discapacidad para aprender en igualdad de condiciones: desde permitir la presencia de una asistente sombra, hasta modificar horarios, dinámicas escolares o formas de evaluación. Ante el abandono institucional y la discriminación sufrida por su hijo, el padre de Rojo plantea como solución de fondo una reforma estructural en los mecanismos de atención de la SEP y del sistema USAER, que incluya la asignación de personal especializado con experiencia real en educación especial. Propone que quienes estén al frente de estas áreas no sean improvisados, sino que cuenten con formación pedagógica, sensibilidad humana y conocimiento técnico del enfoque de inclusión. “No pueden seguir poniendo a gente sin formación en estos cargos. Necesitamos personas que sepan del tema, que no estén improvisadas.” 
Enfatiza que los llamados “ajustes razonables” no deberían ser opcionales, sino acciones obligatorias y fiscalizables por ley, con líneas claras de responsabilidad para cada funcionario. Estos ajustes se refieren a las adecuaciones específicas que necesita cada niño o niña con discapacidad para aprender en igualdad de condiciones: desde permitir la presencia de una asistente sombra, hasta modificar horarios, dinámicas escolares o formas de evaluación. Además, sugiere implementar vigilancia ciudadana y mediática sobre las prácticas de exclusión en escuelas públicas, así como la creación de un protocolo de emergencia para atender casos urgentes de discriminación. También plantea que el personal de supervisión y dirección en los planteles reciba capacitación constante sobre derechos de niñas y niños con discapacidad, y que se establezcan canales accesibles y eficaces de denuncia, con seguimiento inmediato. Para él, la inclusión real comienza con escuchar a las familias, atender sus solicitudes y dejar de ver a los niños con discapacidad como un “problema administrativo”. ¿Qué es el capacitismo?El capacitismo es una forma de discriminación basada en la percepción de que las personas sin discapacidad son superiores a quienes viven con alguna condición física, mental, sensorial o intelectual. Este fenómeno se manifiesta cuando se considera que los cuerpos o capacidades deben ajustarse a un modelo “normal” de funcionamiento, dejando fuera a quienes no encajan en esos parámetros. El capacitismo puede expresarse a través de actitudes individuales, lenguaje excluyente, omisiones institucionales o estructuras que no contemplan la diversidad funcional, como escuelas sin accesibilidad, diagnósticos médicos estigmatizantes o leyes que no garantizan inclusión plena. 
"Estas personas no son población vulnerable, les hacen vulnerables las instituciones" En contextos como el mexicano, el capacitismo suele estar naturalizado en la vida cotidiana y en los sistemas de salud, educación, justicia y trabajo. Se manifiesta, por ejemplo, cuando se asume que las personas con discapacidad son una “carga”, cuando se infantiliza su voz o cuando se toman decisiones sobre ellas sin consultarles. También opera cuando las instituciones educativas no ofrecen apoyos adecuados o cuando las políticas públicas se reducen a medidas paliativas, sin transformar las condiciones de desigualdad estructural que enfrentan. |


