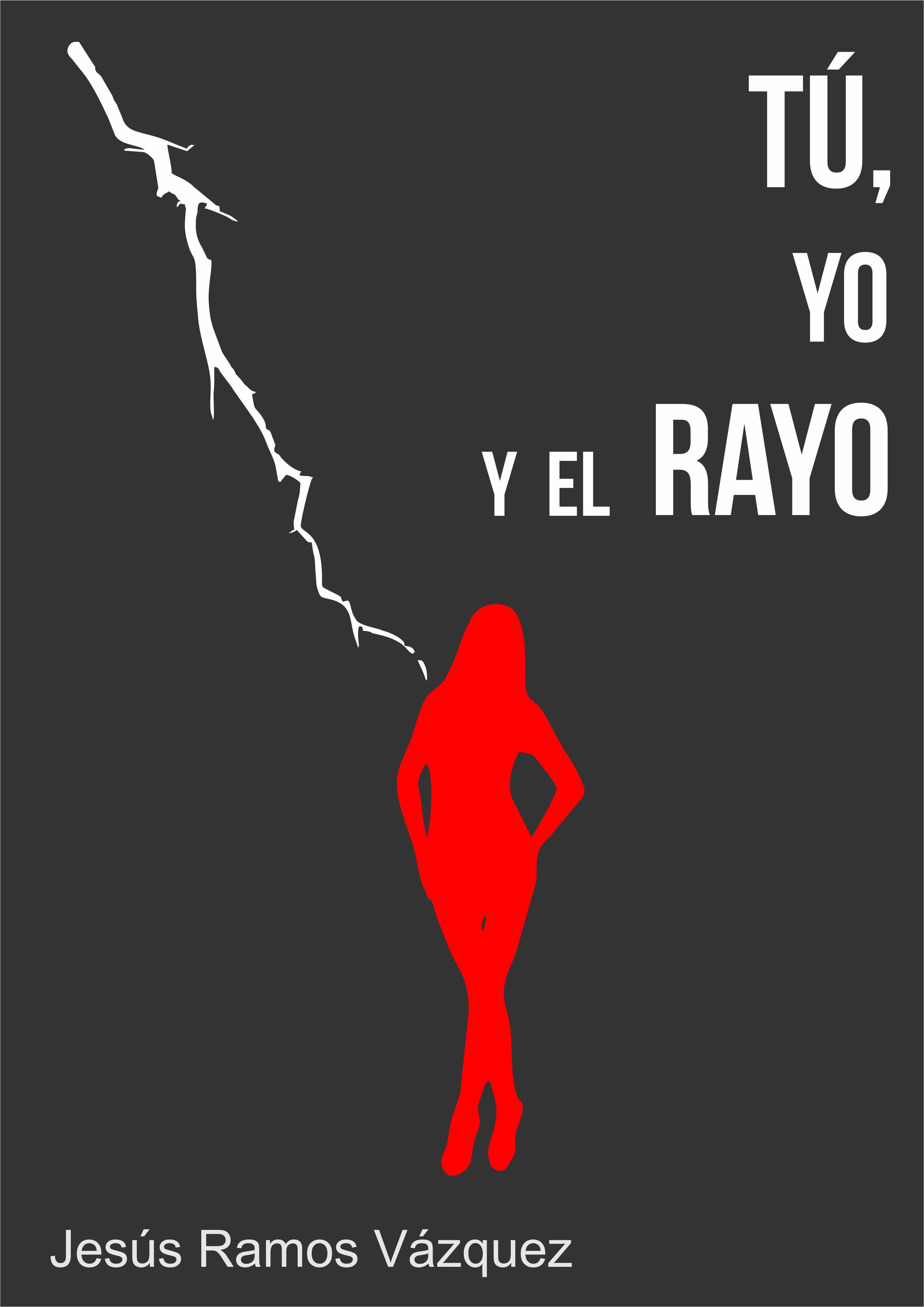Jueves 16 de Julio de 2020 |
El golpe de calor le pasó factura a Atenea dos días antes de su cita con Aarón. Los cuarenta y siete grados de temperatura que esa semana sofocó a los habitantes del puerto de Veracruz mandó a Atenea a la cama con una gripe peor a las gripes por frío. La fiebre, dolencia de huesos y garganta le mermaron la fuerza. El médico le prescribió reposo absoluto. Todavía débil, acudió al Restaurante del Muelle el sábado siguiente pero Aarón no llegó, ni ese ni seis sábados consecutivos; aun así, ella asistió de manera puntual a las tres de la tarde. Esperaba treinta minutos, ordenaba el menú, terminaba de comer y se retiraba. Los camareros del Restaurante del Muelle la conocían bien, sabían dónde se sentaba y qué comía. Al tercer sábado, antes de que Atenea pagara la cuenta, el capitán de meseros se le acercó tímido: –¿Me permite comentarle algo, señorita? Se creó un silencio entre los dos. –Adelante –autorizó Atenea en tono seco. –La vez que usted faltó a la cita con el caballero, él la esperó muchas horas en esta misma mesa, le vimos triste, deprimido, casi no probó bocado; se marchó del restaurante con la cabeza gacha y la mirada ausente, como los hombres a los que les rompen el corazón o sufren de desamor. –¡Pues que estúpido! Al capitán de meseros le sorprendió en sobremanera el calificativo. Sabía que ella era una mujer ruda, pero no que tuviera tan poca consideración por un enamorado. –Perdone el atrevimiento… sólo quería comentarle… –¡Pues ya me comentaste, gracias, anda vete! –cortó de tajo la plática. Cuando Atenea se fue dejó diez veces el monto de la propina acostumbrada. El capitán de meseros entendió el por qué. Era dura como el acero, era generosa como un filántropo, era una mujer oculta en disfraz de monstruo. Alabó su peculiaridad y sonrió. Así era ella, nada atenta, de carácter fuerte, pero agradecida con los que le servían o le prestaban favores. Atenea creció con la filosofía de su Abuelo: “Agradecer, querer y amar sin demostrar”. El Abuelo fue hombre de corazón noble, sin embargo, en vez de demostrarlo con palabras y expresiones compasivas, se brindaba en lo material cuando un miserable, enfermo o desventurado necesitaba recursos económicos y no los tenía. Rechazaba el agradecimiento con gesto adusto, incluso negaba las buenas obras. Atenea fue al Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México por recomendación del Abuelo. Le aconsejaba que siendo culta tendría mayores argumentos para triunfar en la vida, vida que le había negado el sentido de la vista. –Ciega e inculta. Nomás imagina lo qué será de tu vida cuando yo falte. – advertía el Abuelo en sus lapsos melancólicos. Atenea tenía nueve años cuando un Rayo cayó en el almendro de la finca. Jugaba sola cerca del árbol, era media tarde, pocas nubes empañaban el azul del cielo, pero aun así el meteoro se manifestó con su inmenso poder explosivo. Fue aventada por los aires, cayó de espaldas, el mundo le giró, escuchó en su entorno gritos que no pudo reconocer y perdió el sentido. Cuando despertó estaba en cama, olió la presencia del Abuelo, sintió su mano acariciándole la frente y un suspiro de consternación escapándosele de la garganta. Antes del incidente del Rayo la vida de Atenea era de absoluta penumbra, oscuridad y vacío. Desde su nacimiento los médicos descubrieron el defecto visual. Creció, pero aseguraron que jamás vería. La caída del rayo en el almendro que pudo ser una desgracia, fue para ella una bendición. Ese día volvió nacer. Lo supo desde el momento que despertó y lo pudo confirmar cuando la nana le llevó un vaso con agua a donde convalecía. El rayo le dio el don de crear planos tridimensionales, de saber la ubicación de las cosas y las personas a través del sonido. Los pasos de la nana en el piso de duela le mostraron las primeras imágenes en blanco y negro del entorno donde se encontraba e incluso la fisonomía del Abuelo a quien sólo conocía al tacto y de oídas. Hasta ese momento Atenea ignoraba lo que era capaz de visualizar con la complicidad del sonido, algo que poco a poco fue descubriendo. Se metió a la cocina, cogió el rodillo, comenzó a golpear las paredes y el piso con el utensilio de cocina, los pasamanos, la fachada de la finca y los árboles del patio. El Abuelo se levantaba, por costumbre, desde las cuatro de la mañana a ordenar e inspeccionar la ordeña de vacas y la alimentación del ganado de engorda para consumo humano, por esa razón no pudo observar el extraño comportamiento de la nieta. Pero el que no estuviera no implicaba que no lo supiera. Cuando regresó a almorzar, por ahí de las once de la mañana, la nana lo puso al tanto del extraño comportamiento de Atenea. A la distancia la observó detenidamente, la estudió sin que lo notara. Toda la mañana Atenea se la había pasado toqueteando las cosas con el rodillo, rodillo que luego cambió por un simple palo de madera grande y grueso; con él, se dedicó a golpear las columnas del pórtico de la casa, los árboles de guayaba y mango que daban sombra al patio. Algunos golpes eran débiles, otros demasiado fuertes. Distinto a su comportamiento habitual, con cada leñazo descargado, estallaba en risas de felicidad. Lo que en realidad ocurría era que Atenea había descubierto lo impensable; a mayor intensidad del sonido producido por el golpe, ampliaba su radio de observación. A la hora de la comida la niña escasamente probó bocado, tenía fama de glotona, pero esta vez cogió la cuchara y la metió al plato de la sopa, dio unos cuantos sorbos y salió del comedor empujada por un demonio. El Abuelo tiró la servilleta sobre la mesa. Fue a grandes zancadas detrás de ella; cuando la alcanzó en las caballerizas, hizo lo que creyó debía hacer: –¿Te has vuelto loca? ¿Qué te ocurre? –preguntó a la criatura tomándola por los hombros y sacudiéndola. Atenea lo abrazó por el cuello con efusividad: –¡Quiero saber cómo son los caballos! Dicho esto golpeó las puertas de los corrales y conoció a los equinos parados sobre los cuartos traseros, relinchando nerviosos con la crin al viento. El Abuelo le quitó la madera de las manos y se la llevó a rastras a su habitación. Nadie intervino cuando cruzaron la sala, ni la nana ni la servidumbre; ya sabría el Abuelo, cómo tratar la locura. ¿La amarraría a la cama y le llevaría una hechicera para que le diera una limpia de yerbas de olor y huevos de gallina?, fue el supuesto colectivo. Pero nada resultó de tal manera. Si Atenea quería hablar con alguien para revelarle su secreto era precisamente con el Abuelo. Y su recámara era el sitio ideal. Una hora después salió el Abuelo con la sonrisa más grande que jamás, la nana y los empleados de servicio, le hubieran visto en los años que le conocían. La felicidad no le cabía en el pecho, se le salía por los ojos y la boca, por los gestos, por los poros de la piel, llevaba a la nieta sujeta de la mano. A leguas se notaba que la loquera de la chiquilla se la había contagiado al Abuelo, tan lo parecía que ahora era él quien golpeaba las paredes con el rodillo de cocina. –Pongan rodillos y cucharas moleras por toda la casa; las quiero en cada esquina, en las puertas, en la sala, cocina, el comedor, recibidor, la biblioteca, los sanitarios, en todos lados. ¡Las quiero desde hoy mismo! –ordenó tajante–. Ese mismo día la casa fue atiborrada de cucharas moleras y rodillos de cocina, los hubo en cantidades fenomenales, fuera de ella, en la finca, en las caballerizas, los corrales y los pesebres. Ya siendo adulta, por aquí se graduó del Conservatorio Nacional de Música, en plena ceremonia, entregó el título de músico y director de orquesta al Abuelo, y el Abuelo se lo intercambió por un misterioso sobre tamaño oficio que ahí mimo le pidió que abriera. Era la herencia. Ese día se convirtió en la dueña absoluta de todas las posesiones del Abuelo. Después tendría pleitos con parientes suyos, pero cada uno lo resolvería en los tribunales con saldo a favor. Atenea no supo de los planes del Abuelo y el Abuelo tampoco supo las ofertas que Atenea tuvo para desarrollarse musicalmente en los escenarios internacionales. Su silencio fue admirable, porque si el Abuelo lo hubiera sabido, habría esperado otro momento y otra circunstancia para darle tan tremendo obsequio. Alguien distinto a Atenea le habría resultado difícil rechazar los viajes, giras, aplausos, fama, consagración y dinero, ella lo tomó con naturalidad, sin vacilación ni remordimiento. Se quedó a administrar lo suyo. Se olvidó de la fama. Dos años después, una tarde lluviosa de verano, cuando los árboles de mango ofrecían la fruta madura a ramas llenas, los capataces llevaron al Abuelo atravesado en el lomo del caballo, iba inconsciente, un infarto lo sorprendió mientras marcaban el ganado; lo metieron cargando a la casa, lo acostaron en la recámara y fueron rápido por el médico. El galeno lo revisó en privado, cuando salió de la habitación, avanzó despacio, en silencio, no como otras veces que desde que salía de la recámara presumía la fortaleza de buey del Abuelo, jugaba bromas con sus años a cuestas, su eternidad divina; informó a la nieta de lo complicado del asunto, Atenea imaginó el mundo sin él y sintió miedo. El corazón se le había cansado, deteriorado, a duras penas latía. Le quedaba poco tiempo de vida. Atenea proyectó el futuro con su Abuelo, nunca separado uno del otro, ahora este golpe letal la hizo flaquear, casi desplomarse. La nana estalló en llanto, no pudo contenerse, en cambio la nieta, después de la sacudida se repuso y fingió una entereza ejemplar. –¿Y si lo traslado a un hospital de la ciudad de México? –Morirá en el camino –respondió el médico con la mirada puesta en el suelo. A la partida del médico Atenea ingresó a la habitación del Abuelo que, para entonces, había recobrado el conocimiento. Respiraba con dificultad, sin embargo, aun así le ofreció su rostro amoroso. Las cosas no marchaban como hubiera deseado; le dio la bienvenida con una voz que no era suya, lo oyó cansado, soso y lento en la pronunciación de palabras. –Te pondrás bien Abuelo. Eres un hueso duro de roer –dijo Atenea con el mejor de sus engaños. –No sirves para mentir hija mía. No trates de engañarme porque sé perfectamente lo que pasará con mis viejos y cansados huesos; pero antes de que ocurra lo inevitable, quiero hacerte una confesión que he callado por años; no puedo ni debo llevármela a la tumba porque no descansaría en paz. Aunque antes de revelarla, es importante que sepas que todo lo hice por ti, porque te amo y porque me diste una felicidad tal vez inmerecida. Estás en tu derecho de odiarme o perdonarme. Atenea quiso interrumpirlo, pero al Abuelo se impuso. Le reveló a detalle el episodio de Camilo de la Garza, aquel amor suyo que quiso desposarla. Cuando concluyó, le dijo en qué gaveta del escritorio se encontraba el legajo de la investigación. Fue un momento duro para ella. La confesión volvió a abrirle la herida amorosa. El Abuelo la observó como si estuviera observando al bebé recién nacido que sostuvo en sus brazos instantes después de que su hija muriera en el parto, el mismo indefenso bebé al que decidió criar a su imagen y semejanza con la ilusión de un día dejarle su fortuna ganadera pese a ser ciego. Dicho lo que debía decir, gesticulado su eterno amor, le obsequió el último suspiro, y murió.
|