Catemaco, el brujo que luchó por su reputación pero… Desde hacía meses, el gusano barrenador había causado grandes pérdidas a los ganaderos del sureste. El detalle estaba en que se le metiera en el cuero al ganado porque si lo hacía, no había medicamento, remedio ni mejunje alguno que lo aniquilara. Quienes vivían del ganado cruzaban los dedos porque no apareciera en sus rebaños, rezaban e incluso recurrían a los chamanes, todo era válido, con tal de alejarlo. Del ganado de Atenea dependían tres mil familias, cuando menos. Si a ella le iba bien le iba bien a toda la casta, pero si no, todos perdían. Su Abuelo le aconsejó antes de morir que hiciera todo el bien que pudiera mientras su lado bueno fuera más fuerte que su lado malo, porque la humanidad era tan convulsa y cruel que necesitaba conciencias piadosas para no autodestruirse. Si el gusano barrenador contaminaba su ganado tendría que despedir gente y reducir montos de donación. El mismo lunes que Aarón se fue a Piedras Negras, uno de los caporales llegó desesperado a La Antigua con el rostro desencajado. Cuando Atenea descendió a la planta baja, todavía en camisón de dormir, para escucharlo, lo primero que hizo el caporal fue poner en sus manos el asqueroso bicho. Las palabras sobraron. El gusano barrenador ya estaba en sus corrales. Cinco mil cabezas de ganado, en particular de ese rancho, estaban amenazadas. –¿Cuántos animales están contaminados? –preguntó simulando tranquilidad. –El corral tiene trecientas cabezas pero el gusano se ha hospedado en veintisiete hasta este momento. –¿Hoy lo descubrieron? –Sí. Y vine tan pronto como pude. Atenea más que en ella y en el dinero que podía perder pensó en las familias que cuidaban de ese rancho. Sin pensarlo mucho ordenó una de las medidas más extremas que recuerden los ganaderos del sureste mexicano. –Preparen una enorme hoguera dentro del corral y no se atrevan a mover ninguna bestia mientras yo no esté ahí. Es más, refuercen las cercas para que el ganado nose salte –con un ademán de manos le pidió que se marchara–. Haz lo que te digo. Salgo en dos horas para allá; cuando llegue, la hoguera debe estar encendida y las veintisiete cabezas atadas a los postes. Atenea fue puntual. Por su duro carácter le obedecían al pie de la letra. Las llamas ardían por encima de los siete metros cuando arribó. El caporal cumplió lo dicho. La hoguera estaba lista y los animales atados. Por mandato suyo, uno por uno, fueron sacrificados y echados a la lumbre. La chamusquina inundó todos los rincones del rancho, el humo pudo verse desde cientos de kilómetros a la redonda. Quienes observaron la humareda a la distancia creyeron que se trataba de un terrible incendio forestal. Uno de los peones, que colaboraba en las tareas de sacrificio, cuchicheó a otro, más como un lamento que como un reclamo: “La carne bien pudo ser aprovechada para saciar el hambre de los miserables”; aunque el peón se encontraba a más de diez metros de distancia, la dama del velo, cuyo sentido del oído lo tenía de sobra desarrollado, logró oírlo. –¿Con cuántas reses damos de comer a las familias del rancho? –preguntó Atenea al caporal. –¡Patrona! –dijo asustado–. ¿Ahora qué locura va a cometer? –¡Te pregunté qué con cuántas cabezas de ganado damos de comer a nuestra gente! –alzó la voz Atenea para ratificar su posición. –Con tres. –¡Pues matas tres de los corrales sanos para que todos comamos! ¡Por separado, matas otras veinticuatro; esa carne, la obsequias a los hogares necesitados de por aquí cerca! ¿Entendido? –Sí patrona. Para asegurarse de que la orden fuera cumplida amenazó: –Va tu empleo de por medio. De sobra conocía la lealtad del caporal, pero lo que quiso dar a entender a los peones fue que el dinero no le importaba, lo que le interesaba era que salieran bien librados de la peste animal que ya residía en sus corrales. El gusano barrenador se reproducía en cuestión de horas. En menos de quince días tenía infectado cualquier hato por numeroso o escaso que fuere. Acabar con el bicho era algo más que imposible cuando se manifestaba. Ahora debían esperar el resultado. Aplicaron yodo al corral. Ningún esfuerzo se escatimó con tal de acabar con la pesadilla. El caporal se encargó de llevar a Catemaco, el brujo más afamado de la comarca, un sujeto flacucho, de pómulos saltones, penacho de plumas de quetzal y caracoles de mar colgados de las piernas, que hizo que los trabajadores bailaran en pelotas alrededor de una hoguera, a la que constantemente le echaba cucuruchos de pólvora para que sacara chispas. A la media noche, limpió tanto a los animales como a los hombres encuerados con yerbas de olor, huevos de guajolota y aguardiente de caña. Nada funcionó. La dama del velo fue puesta al tanto del fracaso. Todo parecía indicar que la suerte del rancho estaba echada, el ganado se perdería, las familias se quedarían sin empleo.Los varones hacían lo posible por aparentar valentía, ánimo, pero las mujeres y los niños lloraban por saber la suerte que el destino les deparaba en un plazo no mayor a un mes. Por ser una plaga nueva en la ganadería nacional se desconocía su vulnerabilidad. Estudios posteriores revelarían que el ciclo del bicho inicia cuando la hembra deposita sus huevecillos en los orificios y heridas de las reses; el calor del huésped los incuba hasta su nacimiento, lo cual ocurre en un periodo de veinticuatro hora, después, las larvas se alimentan de sangre y tejidos; cuando ya son gusanos adultos, por ahí de los siete días, se tiran al suelo para enterrarse; emergen en un plazo no mayor a los diez días como moscas adultas. Los bonos del brujo Catemaco cayeron por los suelos. El fracaso le restó clientela. Su divulgada fama, tallada con manos de artista durante varios lustros, se fue a pique. Consternado por su economía y buen nombre, el brujo rogó a Atenea una segunda oportunidad para aniquilar al bicho: “Y de a gratis”, con tal de recuperar el prestigio perdido. La dama del velo percibió seguridad y aceptó. Con las primeras horas del día siguiente Catemaco llegó al rancho en una carreta tirada por dos burros mal comidos. Cargaba toda clase de yerbas de olor, desde ruda hasta pirú, un colgajo de fauna disecada de aves, reptiles, insectos y mamíferos más parecida a un zoológico ambulante que a herramientas básicas de hechicero profesional. La jornada completa, de mañana a noche, Catemaco la dedicó a echar buches de una infusión verdosa a los toros sobrevivientes. Se las lanzó a la cabeza, al rabo, a la barriga. Cada vez que lo hacía juntaba los ojos en la nariz y decía palabras en un dialecto muerto que nadie entendía. Algunos animales ignoraban los escupitajos, pero otros saltaban como si pisaran brasas y se le alineaban con ganas de meterle el pitón por dónde le cupiera. El olor de la cosa verdosa se intensificó con el calor de la tarde, por mucho superó al estiércol y al perro muerto en cuestión de competencia. Si la dama del velo y el caporal pensaron que todo había terminado se equivocaron. Lo suyo fue el inicio del rescate de un honor extraviado. Después de los conjuros Catemaco se dio al quehacer de bajar de la carreta otro cargamento de yerbas olorosas. El penacho se le resbalaba por el sudor, pero rápidamente se lo enderezaba para no perder la clase ni el porte de brujo de categoría. Apiló montones de yerbas al pie del corral. Se colgó tantos listones rojos en brazos y piernas que semejó a las milenarias momias egipcias; cogió ramos con las manos y los lanzó al corral entre ritmos guturales; por instantes, escenificaba espasmos, temblorinas que le iniciaban en los pies y le terminaban en la cabeza; luego, protagonizaba descargas eléctricas que lo tiraban al suelo como fulminado por un coco de palmera en la cabeza. La noche empezaba a hacerse adulta. Los niños curiosos se escondieron detrás de sus padres por temor a que Catemaco les hiciera lo mismo que a los toros. –¡Tráiganme al animal más enfermo! –pidió al caporal en tono muy parecido a una orden. Un silencio espacioso que pareció eterno, pero que en realidad fue de pocos segundos, remarcó la frontera que separaba a la patrona del brujo. –Entrégaselo –validó suavemente Atenea. Con la ayuda de dos peones el caporal puso en su presencia un ejemplar negro sardo con enorme joroba de los llamados cebú. El animal tenía una abertura en línea recta en el costillar izquierdo con los bordes repletos de una masa blanca, gelatinosa y espesa que al observarla de cerca se trataba de la colonia de gusanos más asquerosa que Catemaco hubiera visto en su fraudulenta vida; el brujo se arqueó con tal escándalo que casi le sale un guajolote por la boca, la impresión fue repugnante. Tras recuperar la apariencia de lo que era, el brujo embadurnó al animal con jugo de caña; después, le restregó pólvora desde el cuello hasta al rabo; luego, desde las pezuñas hasta el lomo; pareciera que lo estuviera marinando para cocinarlo de atrás para adelante, de vivo para muerto; toda la cola se la bañó del polvillo gris. Si alguien supo lo que iba a ocurrir esa fue la luna que, en ese momento, dispuso de un rebozo de nubes para cubrirse medio rostro con el propósito de no presenciar la escena. El brujo encendió un cerillo y se lo lanzó al animal. Aquella noche inventó al torito pirotécnico que años después se convertiría en toda una tradición mexicana de las fiestas patronales. Catemaco hizo añicos el poco prestigio que le quedaba, debió jubilarse contra su voluntad, pues el gusano siguió devorando reses. 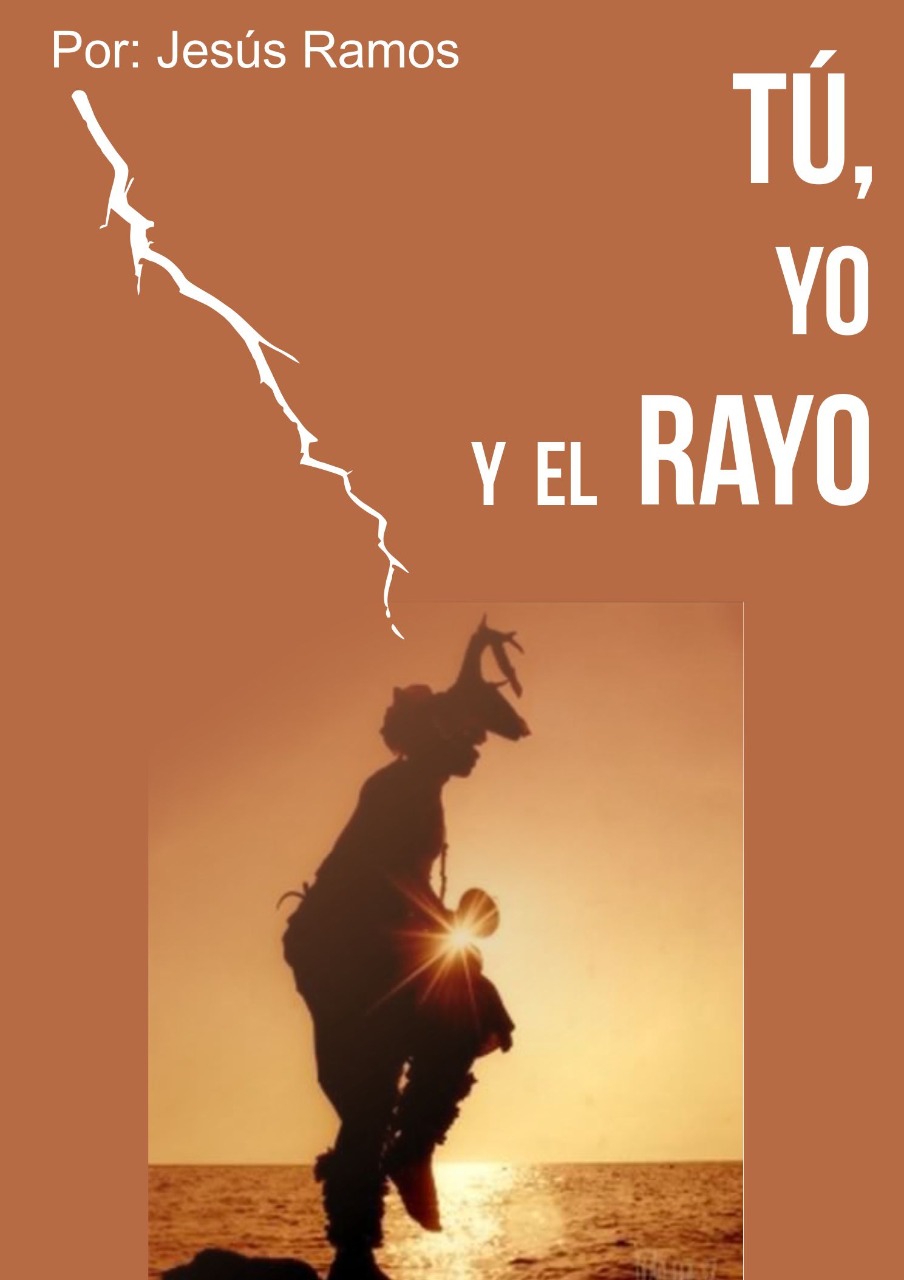
|
